Me gusta tocar las aguas de todos los mares que
tengo cercanos; también las que me enseñan horizontes abiertos en mis viajes,
sean estos pequeños o grandes.
En Bolonia tenía un dilema: ir al Adriático o al
Mediterráneo. Por nuevo para mis experiencias y por cercano y accesible tomé
ruta hacia el primero. Con la excusa múltiple de pisar arena, de ver el mar y
de percibir el ambiente portuario que desde siempre también me interesa y en
este caso pasaba por Rávena.
Una ruta campestre, llana como si se hubiese trazado
a nivel y tiralíneas, recta casi siempre, ocasionalmente buscando el paso entre
marismas medio inundadas, pinedas y campos de arroz, se aproxima a ese universo
inabarcable que es un gran puerto. Solo los camiones, las chimeneas que avisan
de activos cinturones industriales y el tráfico multiplicado aciertan a anticipar
la tierra robada a la costa para ser convertida en medio de producción.
Rávena, a un costado de todo eso, es un pequeño
paraíso peatonal, amable y tranquilo, una invitación siempre. Aquí también,
como en toda esta región italiana entre la Toscana y la Emilia-Romaña es
divertido ver que todo el mundo pedalea porque la bicicleta es medio cotidiano
de desplazamiento; pero además porque lo hacen del mismo modo con una mano en
el manillar otra en el paraguas, si llueve, y parecido si deciden hablar por
teléfono mientras pedalean, como si tal cosa.
Café capuccino en Rávena, callejeo consiguiente y
mirada sin atención a los famosos mosaicos bizantinos. Porque me interesaba
sobre todo el mar y para eso busqué, sin saber, un puerto, un rincón de agua
donde amarran barcos que pescan y así terminé paseando entre la lluvia junto a
los raídos pesqueros de Porto Garibaldi. Y allí al lado, donde el mar deja de
ser alimento para acariciar cuerpos de playa, pisé las arenas del Adriático,
apenas toqué el agua, fría en tiempo de invierno, y vi que el horizonte
agrícola del interior se transforma aquí también en línea especulativa de
apartamentos y rascacielos. Para ver poco entre llovizna y brumas de invierno.
Menos mal que de retorno la lluviosa tarde me regaló
un momento de esplendor, un rayo luminoso suficiente para pintar un cuadro,
acaso un Cezanne, acaso un Renoir, pero bastante para una foto.
 |
| Emilia Romaña |
Adiós
Adriático, adiós Apeninos
El contraplano de aquel corto viaje marino marchaba
en busca de las montañas, a mirar bosques y colinas, a intuir la espina de los
Apeninos. Fue infructuosa.
Porque los Apeninos, ni verlos. Incluso trepando más allá de Módena, ese lugar
que suena a vinagres aromáticos, una solitaria ruta zigzagueante entre aldeas
alimentadas por solitarias fábricas de cerámica y remontando un desnivel
cercano a los 900 metros hasta la localidad de Serramazzoni; imposible. Allí
estaban recientes las nieves pero las nubes se habían apropiado del mundo y más
allá de un centenar de metros todo era de un impenetrable y espeso gris pálido
de nieblas espesas. Imposible ver, solo sentir el frío húmedo y aliviarlo entre
los jugadores de cartas de la taberna local. Para qué buscar más si el tiempo
pasa a gusto entre bastos, espadas, copas y oros. Y ahí concluyó, sin gloria pero
sin pena, esta fugaz mirada apenina. Con sabor a mixtura de helados en el “gelato
lab” de la fábrica de Carpigiani. Sabrosa Italia.
 |
| Bosque en Serramazzoni |


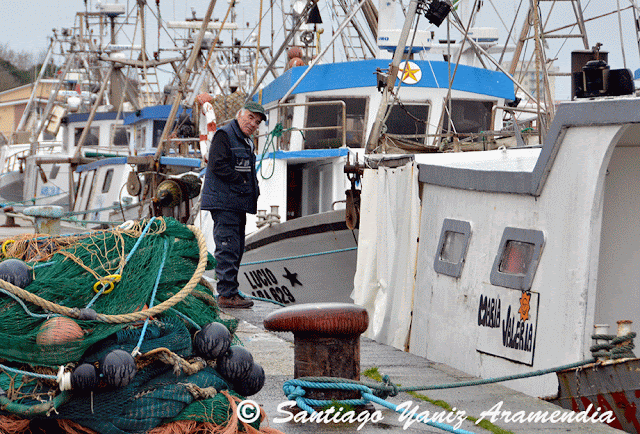

No hay comentarios:
Publicar un comentario